“A LOS CINCO UNO YA GATEA”
- historiasamalgama
- 24 may 2019
- 7 Min. de lectura
Un festival de música para el Cauca
Afuera vibra la calle con el estruendo de los bombos y redoblantes más allá de la tercera, la solemnidad de las trompetas, en un sonsonete dominante que es imposible dejar de escuchar. Adentro, otro le responde, flautas, charrasca y tambores, chirimía de mestizos y violines de afros, un paisaje sonoro de mezclas, de luchas y de identidad.

Haciendo jazz
-Ve, ¿Por qué no hacemos un Festival?
-Sí, que chimba… pero ¿cómo de qué?
Fue una llamada, en el 2014, a las seis de la tarde, la que empezó un festival de música en el Cauca. Pablo Tobar estaba en la facultad y Nicolás Peláez lo llamó, ambos estudiantes de música en ese momento. Que iban a hacer un Festival, que había que buscar dinero, que el tema sería el jazz. Un festival de jazz en una ciudad religiosa, de salsa y tecno cumbia. Consiguieron 200 mil pesos, del patrocinio de una pizzería y de un papá, con todo prestado, y sin saber nada de cómo organizar un festival, decidieron empezar a improvisar como en el jazz. “Quise también salvar Popayán de esa idea de ciudad blanca, patricia y de reunir las músicas del cauca con el jazz, que nació en Norteamérica, y que es una forma de asumir el mundo. Uno no dice voy a tocar jazz sino me voy a poner en la postura que tiene el jazz. Yo creo que los colombianos y los caucanos a veces somos muy mediocres y a la vez personas que improvisan muy bien, entonces por eso el jazz vive en los caucanos”, cuenta Nicolás.
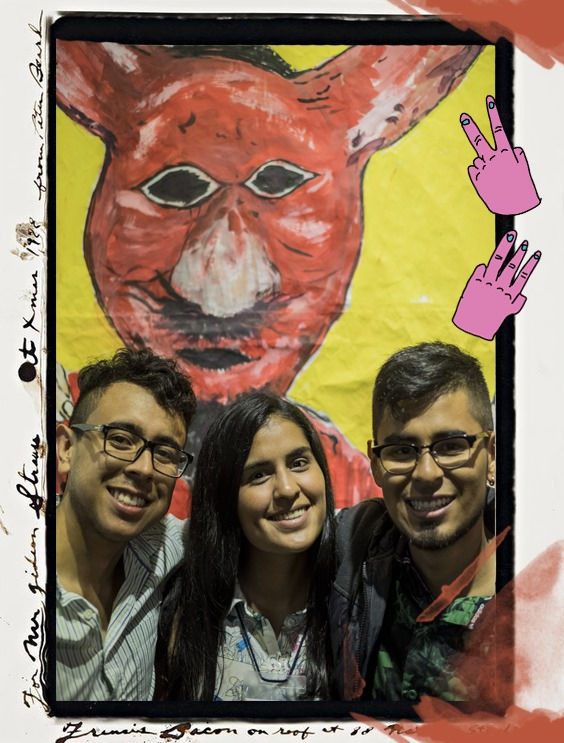
La improvisación del jazz, que también la incluyen las músicas tradicionales para crear sus patrones melódicos y rítmicos, fue la clave, la vaina era por ahí. “Nuestra fiebre al comienzo por el jazz fue lo que nos llevó a pensar en un festival de jazz, que no era como la música occidental erudita donde todo estaba escrito. Ahí estaba el parentesco con las músicas tradicionales, donde hay un factor importante de improvisación, y en Popayán tampoco había tarima para eso”, comenta Pablo. Hicieron cinco días en Semana Santa del 2015, con una batería y amplificador prestados.
El maestro Gualajo, el rey de la marimba, revolucionó el segundo festival, creyó en “el duende” que alcanzó a percibir en éstos pelaos, y no cobró por el toque. ¿Cuántos eventos en el país podrán decir lo mismo? ¿Cuántos se dieron ese lujo? Esta hazaña fue en Rabo de Nube, un café pequeño, pero ubicado en el centro, en medio de toda la programación “semana santera”; un proceso muy punk, como diría Nicolás “le luchamos mucho tiempo a la Semana Santa por debajo, luchar con 460 años y querer hacer el festival en los mismos días, nosotros nos les metimos al centro, y eso fue algo muy fuerte porque mientras estaba pasando un paso, adentro estaba sonando la chirimía”. El primer festival había empezado como el jazz, improvisando, pero había sembrado una semilla.
Y es que Popayán en Semana Santa vive del catolicismo, procesiones y más, y en especial los jóvenes e incluso quiénes no son creyentes, quedaban por fuera de los eventos y necesitaban espacios que permitieran pensar la ciudad de otras formas, otra oferta cultural que el Festival hizo posible. Como algunas creencias de los afros, otras formas de expresar la espiritualidad que también son excluidas de la Semana Santa y que se vivieron en la tercera versión con las Cantaoras del Patía, mujeres que con su sabiduría negra se han dedicado a recoger la música, los cantos y la tradición oral de la región “nosotras somos cantaoras porque mientras estamos cantando, estamos orando”.
La música no es solo música
Anécdotas hay muchas, la mayoría tienen que ver con las cajas de aguardiente y los remates de celebración con los músicos, tan importantes como el festival mismo. Quiénes han estado podrán da fe de esto. Pablo se ríe mientras habla de un cuasi incendio en Rabo de Nube “Una anécdota es que en el segundo festival casi se nos incendia Rabo de Nube, por una extensión que teníamos. Cuando se apagan las luces yo veo eso rojo vivo, el cobre y pasaba por todos los libros, yo dije esa vaina se nos quemó acá. Lo que hice fue meterle la mano y me quedaron dos liniecitas bonitas, que ya no están”. En Rabo de Nube había libros expuestos dentro del café y a la vista y toma de cualquiera. También, después de un festival, los llamaron para decirles que se habían robado como 8 libros, y ellos, a tratar de responder.
Con el tiempo fueron aprendiendo y desaprendiendo qué se debía hacer, cómo organizar un festival. Parte fundamental fue y es Laura Gutiérrez, estudiante de sociología y productora, que se incorporó al tercer festival después de asistir por parchar a la primera versión “Para organizar un festival lo primero es conseguir un primer intento de dinero para diseño y publicidad, una vez haya eso, qué bandas, si se va a crecer, el contrato con el lugar, conseguir patrocinadores; debe haber alguien de redes y rueda de medios, en nuestro caso todos vamos haciendo todo. La decoración es bien importante porque le da la imagen al festival, y por supuesto la alimentación”. Todo esto que no se ve, pero sin lo que no existiría festival y fiesta de 3 días.

El público del festival también ha sido formado poco a poco, pues la ciudad tiene una tradición salsera fuerte y actualmente la tecno cumbia es lo que se escucha en todas las emisoras, pero meter el jazz, música de otro país, y reconocer las músicas propias, es un trabajo duro. La recepción de extranjeros fue fuerte y la gente ha aprendido poco a poco a abrir el oído a otras cosas y lenguajes como es precisamente el jazz, y su música, que poco suena por el espacio a sonidos viejos, que no refrescan el panorama. El año pasado contaron con 800 personas, el primer año que no quedaron endeudados, sin ganancia, pero se demuestra que sí se puede.
Otro de los escenarios que mueve el festival son las asesorías a las pequeñas bandas o agrupaciones de la ciudad y el departamento, que poco se mueven o conocen del sector musical como industria y al que es necesario ingresar “ahora más que el evento, que los tres días de fiesta ahí, se ha consolidado como un proyecto de largo alcance para dar asesoría a bandas que no se mueven mucho sobre cómo grabar un videoclip, cómo grabar un disco, presentarse a convocatorias, buscar patrocinios, vías que no exploran las bandas del Cauca por ser tan tradicionales”, dice Laura, pues es finalmente esa movida la que los proyecta y posiciona.
La música no es sólo música, esto lo creen ellos, se agarra y apropia de otras disciplinas, más allá del goce y la rumba, que es lo que se ve en superficie, y de las cosas técnicas que también solo ellos entienden, hay un trasfondo político y social profundo, unas creencias y formas de percibir y entender no sólo la ciudad, sino la música misma y el arte, que está empezando a transformarse, a generar una identidad y una necesidad de conocer las músicas, de aprender de cantaoras, de maestros flauteros y del Pacífico. Se había movido el piso, la semilla seguía creciendo.
Así suena el Cauca, el futuro
Armar un festival, también tiene que ver con el telón de fondo: quiénes manejan la cultura en Popayán y en el Cauca, quiénes han dificultado la movida, la creación y llevaron al festival a años de improvisación “Yo siempre he creído en el movimiento musical payanés, a pesar de que es casi inexistente, se necesita más gente creando festivales, agrupaciones, investigaciones. Un movimiento que empiece a decir así suena el Cauca”, expresa Pablo. Y a esto se suma la dificultad con los entes gubernamentales y la Alcaldía, cuando las ayudas e inversiones son pocas o benefician a algunos sectores y expresiones artísticas, o donde hay que recurrir a la palanca. “También se necesita que los músicos empiecen a retar las estéticas establecidas, cómo se hizo en su momento, retar al público, acostumbrarlo a pagar precios más altos por los cover, por los eventos artísticos a los que asiste”, reitera Pablo.
El otro telón, el más grande, es el Cauca, como protagonista con sus eternos conflictos, con sus mestizajes, dificultades y oportunidades que enriquecen lo que pueden contar los festivales futuros. El Cauca cómo el ruido que hay que escuchar, siempre tan resistente, siempre intentando decir algo, y el festival como el puente, la oreja, para traducir algunas de esas expresiones, sin recurrir a medios de comunicación o los discursos de siempre.

También se habla de los sueños y las proyecciones futuras, de un festival que ya no gatee, ni improvise si no que camine. “Yo sueño con un festival en el monte, un festival descentralizado de Popayán. Presentarlo en Miranda, en Timbío, lejos donde generalmente no miremos. Llevar también los músicos de acá para entender que no es solo pacífico, marimba, flautas o guitarras, descubrir un sancocho de vainas. Preguntarse y responderse a que suena López de Micay, o el macizo, el norte del Cauca”, contempla Pablo.
En el futuro, un festival para todos, abierto a los jóvenes y a las familias. Laura desde la producción sueña con “Un festival masivo y gratuito, publico. Una producción que no necesite de un cover para financiar el festival y que así llegue a más personas, más jóvenes y familias. Extenderlo con actividades a colegios y barrios de la ciudad con talleres, un festival pedagógico”.
Seguir construyendo el festival como un espacio para el encuentro de músicas, pero también de tradiciones, entender la historia de los territorios, los por qués de sus conflictos: “El festival con los años puede revitalizar las dinámicas tradicionales, que, si hay una minga, la gente entienda por qué y cuál es el panorama. La música es el archivo histórico del mundo, ahí conoces del otro, lo que piensa, lo que siente. Con eso aprenderíamos a repatriarnos, fuimos desmembrados como el arte, mi sueño es que el festival nos permita reencontrarnos con todo eso”, expresa Nicolás.
Este año el Festival tiene nuevas intenciones, primero, no quedar nuevamente endeudado. Incluir nuevas fusiones, pa’ todos los gustos, dónde quepan todas las concepciones sobre el Cauca y sus músicas, abrir las puertas a nuevos artistas para entender que las músicas no son del todo originales, hablar de esas nuevas músicas que también hacen parte y hablan de Popayán y del Cauca. Continuar abriendo el oído para que el pueblo escuche su música y una plataforma para que los músicos sigan fortaleciéndose, una herramienta para despertar sueños y nuevas oportunidades. Este año el Festival abre sus puertas en el teatro Guillermo Valencia para su primera noche de gala el viernes 21 de junio de 2019, y le seguirán dos noches más para descubrir y sentir, a qué suena el Cauca.




Komentar